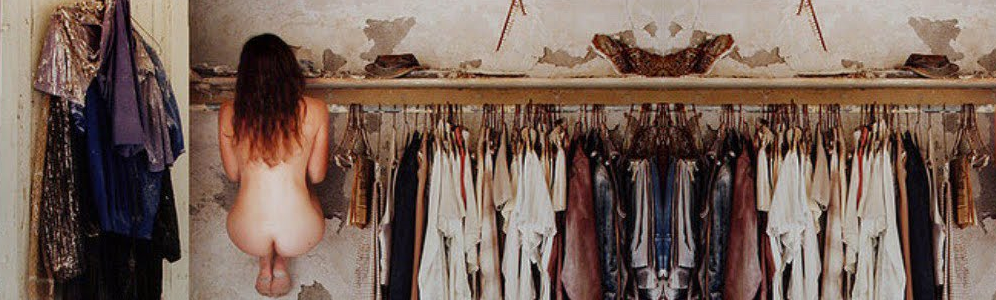Señoras y Señores, quien hoy en día
tenga la audacia de hablar de la estupidez corre graves riesgos: puede
interpretarse como arrogancia o, incluso, como intento de perturbar el
desarrollo de nuestra época. Por mi parte, hace ya varios años escribí: “Si la
estupidez no se asemejase perfectamente al progreso, al talento, a la
esperanza, o al mejoramiento, nadie querría ser estúpido”. Esto ocurría en 1931
y nadie osará poner en duda que, incluso después, ¡el mundo ha visto todavía
más progresos y mejoras! De manera que se hace cada vez más urgente e
inaplazable dar una respuesta a la pregunta: ¿Qué es realmente la estupidez?
No quisiera omitir que en mi calidad de
poeta conozco la estupidez desde hace mucho tiempo, ¡podría incluso decir que
quizás he tenido con ella relaciones profesionales! En el mundo de las letras,
apenas abrimos los ojos, nos vemos enfrentados a una resistencia, a una
oposición difícil de describir, que parece capaz de presentarse de cualquier
forma: ya sea personal, como la respetable de un profesor de literatura que,
acostumbrado a mirar desde distancias incontrolables, se equivoca
desastrosamente con respecto a la época contemporánea; ya sea en formas
genéricas, omnipresentes, como la transformación del juicio crítico mediante el
juicio comercial, desde que Dios, con su bondad difícilmente comprensible para
nosotros, concedió la lengua humana incluso a los creadores de películas
habladas.
He descrito ya en diferentes ocasiones
otros fenómenos de este tipo, pero no es necesario que me repita o que lo
complete (y, por lo que parece, sería incluso imposible frente a la tendencia
colosal que todas las cosas presentan en la actualidad): basta con concretar,
como resultado cierto, que la escasa sensibilidad artística de un pueblo no se
revela solamente cuando las cosas salen mal y de forma violenta, sino también
cuando salen bien y de todas las formas, por lo que existe solamente una
diferencia gradual entre prohibiciones y opresiones, por un lado, y laureadas
ad honorem, destinadas a ocupar cátedras universitarias y a figurar en las
distribuciones de premios, por otro.
Siempre he sospechado que esa
resistencia con formas tan diferentes, en relación con el arte y la
espiritualidad más elevada, por parte de un pueblo que se vanagloria de su amor
por el arte, no es sino estupidez —¿quizás una forma particular, una estupidez
artística especial y, quizás incluso, sentimental?— que en cualquier caso se
exterioriza en este sentido: al que se le llama un “bello espíritu” sería al
mismo tiempo un bello estúpido; y todavía hoy no veo muchos motivos para
abandonar esta convicción. Naturalmente, no se puede culpar a todo lo que afea
algo tan totalmente humano como el arte; una parte hay que atribuirla a las
diferentes formas de falta de carácter, como han mostrado las experiencias de
los últimos años. Pero no se debería objetar que la estupidez no interviene
para nada en este caso, porque se refiere a la razón y no a los sentimientos,
mientras que el arte depende de estos últimos. Sería un error. Por último, el goce
estético es juicio y sentimiento. Y os pido permiso no sólo para añadir a esta
gran fórmula, que he tomado prestada a Kant, la precisión de que Kant habla de
una facultad de juicio estético y de un juicio de gusto, sino también para
repetir a continuación las antinomias a que ello conduce: tesis: el juicio de
gusto no se basa en conceptos, porque, si no, se podría discutirlo (decidir por
medio de la demostración); antítesis: se basa en los conceptos, porque, si no,
ni siquiera se podría discutirlo (buscar un acuerdo).
Y en este punto quisiera hacer la
pregunta de si un juicio de este tipo, con la misma antinomia, no es la base de
la política y de la confusión de la vida en general. Y ¿no es de esperar que,
en una casa donde habitan el juicio y la razón, se presenten también sus
hermanas y hermanitas, las diferentes formas de la estupidez? Sirva esto para
indicar su importancia. Erasmo de Rotterdam escribió en su delicioso, y todavía
hoy insólito, Elogio de la locura, que, sin cierto grado de estupidez, el
hombre no llegaría ni siquiera a nacer.
Una prueba del dominio vergonzoso y
aplastante que la estupidez ejerce sobre nosotros muchos la dan al mostrarse,
amigable y conspirativamente sorprendidos, cuando se enteran de que alguien, en
quien tenían puesta su confianza, tiene intención de evocar el nombre de ese
monstruo. No sólo he tenido esa experiencia, sino que además he podido
comprobar muy pronto su validez histórica, cuando, durante mi investigación
sobre los predecesores en la tradición de la estupidez —he descubierto una
cantidad increíblemente pequeña de ellos; pero ¡los sabios prefieren
evidentemente escribir sobre la sabiduría!—, recibí de un docto amigo el
ejemplar impreso de una conferencia dada en el año 1866 por Eduard Erdmann,
discípulo de Hegel y profesor en la universidad de Halle. Dicha conferencia,
titulada Sobre la estupidez, comienza revelando en seguida que su
anuncio fue acogido con carcajadas; y, cuando veo que esto puede ocurrirle
incluso a un hegeliano, me convenzo todavía más de que tal comportamiento de
los hombres hacia quien pretende hablar de la estupidez tiene una motivación
especial y me encuentro presa de gran inseguridad, convencido como estoy de
haber desafiado una fuerza psicológica poderosa y profundamente contradictoria.
Por eso, prefiero confesar
inmediatamente la debilidad en que me encuentro con respecto a ella: no sé lo
que es. No he descubierto ninguna teoría de la estupidez con cuya ayuda se
pretendiera salvar el mundo: al contrario, no he encontrado en el ámbito de las
preocupaciones científicas ni siquiera una investigación dedicada a ella, y
tampoco coincidencia de opiniones con respecto a su definición, que resultase
del tratamiento de temas análogos. Quizá sea debido a mi ignorancia, pero es
más probable que la pregunta: ¿qué es la estupidez?, no corresponda a los usos
del pensamiento actual, como tampoco corresponden preguntas sobre la esencia de
la bondad, belleza o electricidad. Esto, a pesar del deseo de delimitar dicho
concepto y de responder con la máxima sobriedad posible a tal pregunta
preliminar a toda la vida, es bastante atrayente; así que un buen día quedé
presa de la pregunta, sobre qué es “realmente” la estupidez, y no en el sentido
en que todos la entienden, cosa que habría estado más en consonancia con mi
competencia y capacidad de escritor. Y, como no quería salir del paso con
medios poéticos, ni estaba en condiciones de hacerlo de forma científica, he
intentado el camino más sencillo, como se hace espontáneamente en estos casos,
examinando el uso de la palabra “estúpido” y de su familia, buscando los
ejemplos más frecuentes, e intentando fusionar un poco lo que iba escribiendo.
Por desgracia, un procedimiento de este
tipo presenta el riesgo de ser como una caza de mariposas: durante un tiempo
seguimos lo que creemos estar observando, sin perderlo de vista, pero, como por
otras partes, por idénticos caminos en zigzag, se acercan otras mariposas, casi
idénticas, pronto no sabemos bien si estamos todavía siguiendo la del
principio. Y, así también, los ejemplos de la familia de la estupidez no
siempre permiten distinguir si existe verdaderamente entre ellos un lazo
originario o si atraen sólo, exterior e improvisadamente, la atención de uno a
otro, y no será nada fácil recogerlos todos en un haz que pertenezca
verdaderamente a un estúpido.
En tales condiciones, es casi
indiferente cómo se comience. Hagámoslo, pues, de cualquier manera: lo mejor es
empezar inmediatamente con la dificultad inicial que consiste en el hecho de
que quien quiera hablar de la estupidez, o asistir con provecho a una
disertación sobre ella, debe presuponer que él mismo no es un estúpido; y, por
eso, alardea de ser inteligente, ¡aunque eso se considere generalmente como
señal de estupidez! Si profundizamos la cuestión, como los estúpidos han
alardeado de ser inteligentes, surge inmediatamente una respuesta, que parece
cubierta por el polvo de los más antiguos predecesores, que sostiene que es más
prudente no mostrarse inteligente. Es probable que esa prudencia profundamente
pesimista, ni siquiera hoy más comprensible a primera vista, provenga todavía
de condiciones en que para el más débil era realmente más prudente no pasar por
sabio: ¡la sabiduría habría podido amenazar la vida de los más fuertes!
En cambio, la estupidez elimina cualquier
sospecha: “desarma”, como se dice todavía hoy. Y huellas de esa astucia, de esa
estupidez astuta, las encontramos todavía en el hecho de que las fuerzas están
tan desigualmente distribuidas que el más débil busca su salvación en fingirse
más estúpido de lo que es; se encuentran, por ejemplo, en la proverbial astucia
cotidiana, también en las relaciones entre la servidumbre y los propietarios
del lenguaje culto, en la relación del soldado con el superior, del escolar con
el maestro y del niño con los padres. Quien está en el poder se irrita menos
cuando los débiles no pueden que cuando no quieren. La estupidez lo reduce
directamente a la “desesperación”, es decir, ¡inconfundiblemente a un estado de
debilidad!
¡Con esto coincide perfectamente el
hecho de que la inteligencia le hace montar en cólera fácilmente! Es cierto que
se la aprecia en el ser servil, pero sólo cuando va unida a la sumisión más
incondicional. En el momento en que le falta ese certificado de buena conducta
y aparece la duda sobre si será ventajosa para el señor, se la llama no tanto
inteligencia cuanto impertinencia, insolencia o perfidia: y muchas veces de
ello se deriva una situación que parece, por lo menos, manchar el honor y la
autoridad del poderoso, aun cuando no lo amenace en su seguridad.
En el campo de la educación, a un
alumno bien dotado y rebelde se le trata con mayor dureza que a uno
recalcitrante por obtuso mental. En el de la moral, ha producido la concepción
de que la voluntad de un hombre es tanto más malvada cuanto más valiosa sea su
inteligencia. Ni siquiera la inteligencia ha quedado inmune de ese prejuicio
personal y juzga con especial reprobación la ejecución inteligente de un crimen
como “refinada” y “carente de sensibilidad”. Y en el de la política, cualquiera
podrá procurarse ejemplos donde le parezca.
Pero también la estupidez —se podría
objetar— puede ser irritante y no es cierto que calme los nervios en todos los
casos. En pocas palabras, generalmente provoca impaciencia, pero en casos
excepcionales provoca incluso crueldad; y las repugnantes aberraciones de esa
morbosa crueldad, que comúnmente suele llamarse sadismo, nos muestran muchas
veces seres estúpidos en el papel de víctima. Ello se debe al hecho de que
éstos caen presa de los crueles con más facilidad que los demás; pero también
parece estar en relación con el hecho de que su evidente falta de resistencia
excita ferozmente la imaginación, como el olor de sangre excita el placer de la
caza, y la atrae a un desierto en que la crueldad va “demasiado lejos”, casi
sólo porque no encuentra ninguna barrera, ningún obstáculo por ningún lado.
Esto constituye un rasgo de sufrimiento en quien infringe sufrimiento, una
debilidad inmersa en su brutalidad; y, aunque la privilegiada indignación de la
compasión ofendida sólo raras veces permita observarlo, no obstante, tanto en
el caso del amor, como en el de la crueldad, se requieren dos que congenien
mutuamente.
El estudio de este problema sería
importante en una humanidad como la nuestra, tan atormentada por su “vil crueldad
hacia los débiles” (y ésta es, me parece, la formulación más corriente para
describir el sadismo); pero, considerando la relación seguida en su línea
esencial y después de una rápida revisión de los primeros ejemplos, incluso lo
que de ello se ha dicho debe figurar como divagación y, en conjunto, puede
sacarse algo más: que puede ser estúpido vanagloriarse de la propia
inteligencia, pero que no siempre es inteligente ganarse fama de estúpido. Aquí
es imposible generalizar; o, en todo caso, la única generalización admisible
debería ser la de que la cosa más sensata en este mundo es la de ¡hacerse notar
lo menos posible! Y, de hecho, ya se ha trazado varias veces esa línea de
conclusión, esencial en toda sensatez. No obstante, muchas veces se hace un uso
sólo parcial, o simbólico y representativo, de esa conclusión misantrópica, y
entonces ello nos conduce a contemplar el ámbito de las reglas de modestia y de
reglas todavía más amplias, sin que haya que abandonar del todo el campo de la
sensatez y de la estupidez.
Sea por miedo a parecer estúpido, o por
miedo a ofender las buenas costumbres, muchos hombres se consideran
inteligentes, es cierto, pero no lo dicen. Y, cuando se ven obligados a hablar
de ello, lo circunscriben con una perífrasis y dicen por ejemplo: “No soy más
estúpido que otros”. Todavía más corriente es introducir en el discurso, con el
tono más distanciado y sobrio posible, la consideración: “Puedo decir que poseo
una inteligencia normal”. Y quizá la convicción sobre la propia inteligencia
hace su aparición, en la forma coloquial: “¡No dejo que me tomen por
estúpido!”. Tanto más digno de observarse es el hecho de que no sólo el
individuo en sus pensamientos se considera en secreto como particularmente
inteligente y bien dotado, sino que también el hombre que actúa en la historia
dice y manda decir, apenas obtiene el poder, que es infinitamente prudente,
iluminado, noble, eminente, generoso, elegido por Dios y predestinado por la
historia. Incluso lo dice de buena gana a propósito de otro, en caso de que se
sienta iluminado por su reflejo. En los títulos y apelativos como majestad,
eminencia, excelencia, magnificencia, señoría, todo esto se ha conservado en un
estado de fosilización y ya no está reavivado por una conciencia precisa: pero
se revela de nuevo e inmediatamente, con toda su vitalidad, cuando el hombre de
hoy habla como masa. En particular, existe una condición media del espíritu y
del alma, que carece de pudor en su presunción, tan pronto se presenta bajo la
protección de un partido o nación o corriente artística y que, en lugar de
“yo”, permite decir “nosotros”.
Con una reserva perfectamente
comprensible y trivial, esa presunción puede llamarse también vanidad, y en
verdad el alma de muchos pueblos y estados aparece dominada por sentimientos
entre los que la vanidad ocupa de forma innegable un puesto preeminente; y, por
otra parte, entre la vanidad y la estupidez siempre ha habido una relación, que
quizá pueda proporcionarnos una indicación útil. Un hombre aparece como
vanidoso por el hecho de que le falta la inteligencia de ocultarlo; pero en
realidad no hay ni siquiera necesidad de ello, porque el parentesco entre
estupidez y vanidad es directo. Un hombre vanidoso produce la impresión de
hacer menos de lo que sería capaz de hacer; es como una máquina que pierde
vapor. El viejo dicho “estupidez y orgullo crecen bajo el mismo árbol”
significa precisamente esto, como también la expresión de que la vanidad es
“ciega”. Lo que relacionamos con el concepto de vanidad es el esperar una prestación
insuficiente, ya que la palabra “vano” quiere decir en su significado primero
casi lo mismo que “inútil”. Y esa reducción de la prestación se la espera
incluso donde se da en realidad: no por casualidad van unidos entre sí la
vanidad y el talento, pero entonces recibimos la impresión de que se habría
podido hacer todavía más, si el vanidoso no obstaculizase su propia actividad.
Esa tenaz idea de una prestación reducida resulta ser también la idea más
general que tenemos de la estupidez.
Sin embargo, se procura, como es
sabido, evitar el comportamiento vanidoso, no porque pueda ser estúpido, sino
esencialmente también en este caso, porque es una perturbación del buen
comportamiento: “quien se alaba se ensucia”, dice un viejo proverbio, y
significa que la jactancia, el hablar mucho de sí mismo y alabarse, se
considera no sólo imprudente, sino también indecente. Si no me equivoco, las
leyes del buen comportamiento que no se ven afectadas forman parte de los
multiformes mandatos de reserva y distanciamiento destinados a no provocar
conflictos con la presunción, presuponiendo siempre que no es menor
en el prójimo que en nosotros mismos. Dichos mandatos de distanciamiento
prohíben incluso el uso de palabras sinceras, regulan las formas del saludo y
de la alocución, no permiten que se nos contradiga sin excusarse o que una
carta comience con la palabra “yo”, en resumen, exigen la observación de
determinadas reglas con el fin de que no nos “acerquemos demasiado” unos a
otros. Su misión consiste en allanar y nivelar las relaciones mutuas, en
facilitar el amor propio y el amor al prójimo y en conservar, por decirlo así,
una temperatura media en el intercambio de relaciones humanas; y
esas prescripciones las encontramos en cualquier sociedad, en las primitivas
todavía más que en las de alto nivel de civilización, e, incluso, la de los
animales, aunque carente de palabras, las conoce, como se desprende fácilmente
de muchas de sus ceremonias. No obstante, forma parte de dichos mandatos de
distanciamiento no sólo el no alabarse a sí mismo, sino también el alabar a los
demás con demasiada intromisión. Decirle en la cara a alguien que es un santo o
un genio sería tan monstruoso como decirlo de nosotros mismos; y ensuciarse el
rostro y arrancarse los cabellos no sería, para la sensibilidad actual,
realmente mejor que insultar al prójimo. Nos contentamos con hacer la
observación de que no somos más estúpidos o peores que otros, como ya hemos
dicho.
Lo que en una situación de orden se
desecha son las formulaciones excesivas e incontroladas. Y, de la misma forma
que antes hablábamos de la vanidad, por la que pueblos y partidos se creen
superiores a los demás en inspiración, hemos de añadir aquí que la mayoría
vitalista — como el individuo megalómano en sus alucinaciones— no sólo cree
detentar el monopolio de la sabiduría, sino también el de la virtud, y se
considera valiente, noble, invencible, pía y buena; y que, entre los hombres,
existe una propensión en particular, la de permitirse, cuando se presentan en
masas, todo lo que les está prohibido como individuos. Esos privilegios de un
“Nosotros”, vuelto grande, producen hoy en día la impresión de que la
civilización y la sumisión del individuo, cada vez más creciente, quedan
compensadas por el embrutecimiento, que aumenta en la misma proporción, de las
naciones, los estados y los grupos ideológicos; y, evidentemente, en esto se
revela una perturbación emotiva, una perturbación del equilibrio emotivo, que
en el fondo precede al contraste entre yo y nosotros, así como a cualquier forma
de valoración moral. Pero —deberíamos preguntarnos—, ¿se trata todavía de
estupidez en ese caso? ¿Tiene todavía algo que ver eso con la estupidez?
¡Egregios oyentes! ¡Nadie lo pone en
duda! Pero, permitidme, antes de responder, recuperar el aliento con un ejemplo
no carente de cierta sensibilidad. Todos nosotros, aunque especialmente
nosotros los hombres y, en particular, todos los escritores famosos, conocemos
a esa dama que quisiera confiarnos a toda costa la novela de su vida y cuya
alma, al parecer, siempre se ha encontrado en condiciones interesantes, sin que
nunca haya alcanzado ningún éxito, que espera solamente de nosotros. ¿Es
estúpida esa dama? Algo procedente del borbotón de las impresiones nos susurra:
¡sí, lo es! Pero la cortesía, y también la justicia, nos obligan a admitir que
no lo es completamente, y no siempre. Habla mucho de sí misma, y en general
habla mucho. Lanza juicios con mucha decisión y a propósito de cualquier cosa.
Es vanidosa e indiscreta. Nos alecciona con frecuencia. Generalmente su vida
sentimental no está en su sitio y, en general, su vida es un poco desgraciada.
Pero, ¿acaso no existen también otros tipos de personas a quienes se podría
aplicar todo esto o, por lo menos, en gran parte? Hablar mucho de sí mismo, por
ejemplo, es también un vicio de los egoístas, de los inquietos e incluso de
cierto tipo de melancólicos. Y el mismo comportamiento en general se puede
atribuir, en especial, a los jóvenes, de cuyos fenómenos de crecimiento forma
parte el hablar mucho de sí mismos, ser vanidosos, sabihondos, y un poco fuera
de lugar en la vida, mostrar, en suma, esas desviaciones de la inteligencia y
del decoro, sin que por ello sean estúpidos o más estúpidos de lo normal,
debido al hecho de que todavía no han llegado a ser inteligentes.
¡Señoras y señores! Los juicios de la
vida cotidiana y de su experiencia humana suelen ser exactos, pero suelen
estar, además, equivocados. No son fruto de la búsqueda de una auténtica
doctrina, sino que sólo representan actos psíquicos de aprobación o de defensa.
Por eso, este ejemplo solamente nos enseña que cualquiera puede ser estúpido,
pero no lo es necesariamente, que el significado cambia con el contexto en que
aparece y que la estupidez va estrechamente vinculada a otros elementos, sin que
se pueda encontrar por ningún lado el hilo que permita descoser de una vez el
tejido. Incluso la genialidad y la estupidez van inseparablemente unidas, y la
prohibición (bajo pena de ser considerado estúpido) de hablar mucho y de hablar
mucho de sí mismo, la humanidad la elude de forma curiosa: por medio del poeta.
A éste se le permite contar, en nombre de la humanidad, que ha comido bien o
que el sol brilla en el cielo, puede poner al desnudo su interior, revelar
secretos, hacer confesiones, hacer declaraciones con extraordinaria sinceridad
(¡por lo menos muchos poetas lo hacen!); y todo esto presenta el aspecto de una
excepción que la humanidad se concede para hacer algo que, de otra forma,
prohíbe. De esa forma habla incesantemente de sí misma y con la ayuda del poeta
ha narrado ya millones de veces las mismas historias y aventuras, variando
solamente las situaciones, sin que el resultado haya supuesto para ella ningún
progreso o enriquecimiento del pensamiento: ¿no habría entonces que sospechar
estupidez en ella por el uso que hace de su poesía y por la adaptación de lo
poesía a su uso? ¡Yo, por mi parte, no lo considero del todo imposible!
Entre los campos de aplicación de la
estupidez y de la inmoralidad —esta última entendida en el sentido ulterior, actualmente
no usual, equivalente casi a falta de valores espirituales, pero no de
moderación— existe en cualquier caso una compleja identidad y diferencia. Y esa
mutua pertenencia, esa relación, es semejante a lo que Johann Eduard Erdmann
expresó en un pasaje importante de su ya citado discurso, con la formulación de
que la ordinariez es la “praxis de la estupidez”. Dice: “ Las palabras no son
la única forma en que se revela un estado psíquico. También se expresa en
acciones. Igual ocurre con la estupidez. Llamamos ordinariez no sólo al ser
estúpido, sino también a actuar como un estúpido, a cometer estupideces” —de
ahí, la praxis de la estupidez— “o a la estupidez en acción”. Así pues, esta
atrayente afirmación enseña nada menos que la estupidez es un error del
sentimiento, ¡porque la ordinariez lo es! Y esto conduce directamente a esas
“perturbación emotiva” y “perturbación del equilibrio emotivo” de que ya hemos
hablado, sin haber podido encontrarles una explicación. Incluso la explicación
contenida en las palabras de Erdmann puede no coincidir con la verdad, porque,
aparte del hecho de que ésta mira solamente al hombre individual ordinario y no
educado, en contraste con la “cultura”, y, por tanto, no incluye todas las
formas de aplicación de la estupidez, tampoco la ordinariez es solamente una
estupidez y la estupidez no es solamente ordinariez, y, por eso, quedan todavía
varias cosas por explicar sobre la relación entre emotividad e inteligencia,
cuando se unen para producir la “estupidez aplicada”, y estas cosas deben
aclararse antes, y la mejor forma es utilizar nuevamente algunos ejemplos.
Para que resalten los contornos del
concepto de estupidez es necesario sobre todo no quedarse sólo en la concepción
de que la estupidez es preferentemente una falta de inteligencia; ya hemos
indicado que la opinión más general parece ser la de la incapacidad en las
actividades más diversas, de la insuficiencia física e intelectual en general.
Un ejemplo significativo de ello lo tenemos en nuestros dialectos locales, la definición
de la sordera, es decir, de un defecto físico, con la palabra derisch o terisch,
que probablemente significa torisch[i], y que se acerca,
por tanto, a la estupidez. Y, como en este caso, la acusación de estupidez se
usa popularmente también en otros casos. Cuando un deportista cae en el momento
decisivo o comete un error, dice: “¡Estaba como atontado!” o bien: “¡No sé bien
dónde tenía la cabeza!”, aunque la participación de la cabeza en la natación o
en el boxeo se pueda siempre considerar como más bien vaga. También entre los
muchachos y los deportistas, uno que se comportase neciamente se vería tachado
de estúpido, aunque fuese un Hölderlin. Además, existen situaciones de negocios
en que quien no sea astuto y sin escrúpulos pasa por ser estúpido. En conjunto,
esas son estupideces ligadas a sabidurías más antiguas que la que se alaba
oficialmente; y, si no estoy mal informado, en la era germánica antigua, no
sólo las concepciones morales, sino también las nociones de lo competente,
experto y sabio, es decir, las nociones intelectuales, se referían a la guerra
y a la lucha. Así pues, a toda sabiduría le corresponde su estupidez, e incluso
la psicología animal ha descubierto en sus pruebas de inteligencia que a todo
“tipo de prestación” se podía atribuir un “tipo de estupidez”.
Por eso, si quisiésemos encontrar un
significado de la inteligencia, lo más extenso posible, resultaría de estas
comparaciones poco más o menos el de habilidad y capacidad, y todo lo que es
incapaz se podría llamar estúpido; y así es en realidad cuando una habilidad
perteneciente a una estupidez no recibe al pie de la letra el nombre de
inteligencia. Que la habilidad ocupa el primer lugar y satisface en un momento
determinado el concepto de inteligencia y de estupidez es algo que depende de
la forma de vida. En épocas de seguridad individual serán la justicia, la
violencia, la agudeza de los sentidos y la agilidad física las que caractericen
el concepto de inteligencia, mientras que en épocas de una mentalidad de vida
más espiritual —con las reservas necesarias, se podría incluso decir: burguesas—,
se sustituyen por el trabajo intelectual. Más exactamente, debería ser el
trabajo intelectual más elevado, pero en el desarrollo de las cosas ha
resultado la preponderancia de la prestación racional, que se ve escrita en el
rostro vacío, bajo la dura frente de una activa humanidad; y así ha resultado
que hoy día la inteligencia y la estupidez se refieren sólo, como si no pudiese
ser de ninguna otra forma, al raciocinio y a los diferentes grados de su
habilidad, aunque ello sea más o menos unilateral.
La concepción general de incapacidad
unida desde el principio a la palabra “estúpido” —ya sea en el sentido de
incapaz frente a cualquier cosa o bien en el de una cualquiera incapacidad
específica— tiene además una consecuencia importante: los términos “estúpido” y
“estupidez”, en cuanto significan incapacidad genérica, pueden sustituir, a
veces, cualquier palabra que indique una incapacidad específica. Este es uno de
los motivos por los que la acusación recíproca de estupidez está hoy tan
difundida. (En otro contexto, ésa es también la razón por la que el concepto es
tan difícil de delimitar, como mostraban nuestros ejemplos). Basta leer las
anotaciones que aparecen al margen de novelas de cierta pretensión que han
permanecido durante mucho tiempo casi en el anonimato de las librerías
circulantes: en este caso, en el que el lector está solo con el poeta, su
juicio se expresa con frecuencia en la palabra “¡Estúpido!”, y en sus
equivalentes, como “¡Imbécil!” “¡Absurdo!” “¡Estupidez inexpresable!” y otras
semejantes. Así también ésas son las primeras palabras de indignación, cuando
el hombre se enfrenta en masa con el artista, así en las exposiciones
artísticas o en las representaciones teatrales, y se escandaliza.
También habría que recordar aquí la
palabra kitsch, predilecta como ninguna otra como primer juicio
entre los propios artistas; sin que, a pesar de todo, al menos por lo que yo
sé, se pueda definir su concepto y expresar su goce, salvo con el verbo verkitschen,
que en el uso coloquial tiene el valor de “vender a bajo costo”, “vender con
pérdidas”. Kitsch tiene también el sentido de mercancía a un
precio demasiado barato, de ganga, y tengo la impresión de que este
significado, traspuesto en sentido espiritual, se puede aplicar allí donde la
palabra se usa inconscientemente con razón.
Puesto que mercancía de ganga, chapucería,
entran en la palabra kitsch principalmente en el sentido unido
a ellas de mercancía sin valor, insuficiente, y, por otra parte, el concepto de
invalidez, de insuficiencia, está también en el uso de la palabra estúpido, no
es exagerado afirmar que tendemos a definir “de cualquier modo estúpido” todo
lo que no nos cae bien —especialmente si, a partir de eso, ¡pretendemos además
respetarlo como de elevada sensibilidad artística! Y, para definir ese “de
cualquier modo”, es importante observar que el uso de las expresiones de
estupidez está íntimamente compenetrado con otro uso, que comprende las también
imperfectas expresiones para lo que es vulgar y moralmente repugnante: ello
conduce nuestra mirada a un momento ya observado, al destino común de los conceptos
“estúpido” e “indecente”. Porque no sólo kitsch, la expresión
estética de origen intelectual, sino también las palabras morales
“¡porquería!”, “¡repugnante!”, “¡asqueroso!”, “¡insolente!”, “ ¡morboso!” son
críticas artísticas incisivas y subdesarrolladas, y juicios sobre la vida. Sin
embargo, quizás estas expresiones contienen también un esfuerzo intelectual,
una diferenciación de significado, aunque se usen sin distinción; y entonces el
último medio a que se recurre es al grito ya casi mudo: “¡Qué indecencia!”, que
sustituye a todo el resto y puede repartirse el dominio del mundo con el grito
“¡Qué estupidez!”. Porque esas dos palabras pueden sustituir a todas las demás,
ya que “estúpido” ha adquirido el significado de incapacidad genérica, e “indecente”,
el de ofensa genérica a la moral; y, si oímos lo que los hombres dicen uno de
otro, parece que el autorretrato de la humanidad, tal como se viene
desarrollando de modo incontrolado a partir de esas fotografías de grupo
recíprocas, se componga sólo de variaciones sobre esas dos palabras de color
desagradable.
Quizá valga la pena observarlo con
mayor atención. Sin duda, ambas constituyen el escalón más bajo de un juicio
que no ha llegado a su maduración, una crítica que se ha estructurado del todo,
que siente que algo no va, pero no está en condiciones de decir qué. El uso de
estas palabras es la expresión más simple y más fuerte de desaprobación que se
pueda encontrar, es el comienzo de una respuesta y, al mismo tiempo, su
conclusión, si pensamos que “estúpido” e “indecente”, sea cual sea su
significado, se usan como insultos. De hecho, el significado de los insultos no
reside tanto en su contenido cuanto en su uso; y muchos de nosotros amamos
quizás a los asnos, pero nos ofenderíamos si nos llamasen así. El insulto no
representa lo que simboliza, sino una mezcla de imágenes, sentimientos e
intenciones, que no puede de ninguna manera expresar, sino sólo señalar. De
alguna manera, ese carácter le es común con las palabras de moda y extranjeras,
que por eso parecen indispensables, aunque se puedan sustituir. Por ese motivo
los insultos contienen algo excitante, que coincide con su intención, pero no
con su contenido; y eso se ve, incluso con mayor claridad, en las expresiones
de burla y de mofa de los jóvenes: un niño dice busch o moritz[ii]. Y consigue con ello, gracias a
relaciones secretas, enfurecer a otro.
Lo que se puede decir de las palabras
de insulto, mofa, de moda y extranjeras se puede decir de los chistes, de los
lugares comunes, de las palabras de amor: y el elemento común a dichas
palabras, por lo demás tan diferentes entre sí, es que están al servicio de un
momento emotivo y que son la imprecisión y la impropiedad lo que les permite
suplantar en el uso a sectores enteros de palabras más apropiadas, racionales y
exactas. Quizás en la vida no se puede hacerlo así y no vamos a negar su
importancia; pero es estúpido lo que ocurre en tales casos. Esa relación se
puede estudiar de una manera más clara en un modelo principal de la confusión
mental, es decir, en el pánico.
Cuando algo ejerce sobre el
hombre una acción demasiado violenta para él, ya sea un espanto imprevisto o
una presión psíquica continua, entonces puede ocurrir que ese hombre actúe de
repente “perdiendo la cabeza”. Quizá comience a gritar, tal como lo hace un
niño, o quizás huya “a ciegas” de un peligro o se precipite a ciegas en él, o
sea presa de una tendencia explosiva a la destrucción, al insulto, al lamento.
En conjunto producirá, en lugar de la acción útil requerida por la situación,
una gran cantidad de acciones que, siempre en apariencia, pero muchas veces en
realidad, son inútiles o incluso contraproducentes. Este tipo de acción se
conoce mejor por el nombre de “temor pánico”, pero, si no se entiende la
palabra en sentido restrictivo, se puede hablar también incluso de un pánico de
la ira, de la codicia, e incluso de la ternura, y, en general, de todos los momentos
en que un estado de excitación se manifiesta sin conseguir calmarse, de forma
tan agitada como ciega y absurda. La existencia de un pánico del valor, que se
distingue del miedo apenas por la dirección opuesta del efecto, nos la ha
confirmado un hombre tan valiente como inteligente.
Lo que ocurre con el comienzo del
pánico se considera psicológicamente como limitación temporal de la
inteligencia y, en general, de las cualidades espirituales más elevadas, a las
que sustituyen mecanismos psíquicos más antiguos; pero hay que añadir también
que con la parálisis y la atrofia de la razón en esos casos no se da tanto una
disminución hasta la acción instintiva cuanto, más bien, un paso a través de
ese estado hasta un instinto de la extrema necesidad y una forma de acción
extremada y desesperada. Este tipo de acción presenta el aspecto de la
confusión total, es desordenado y carente, en apariencia, tanto de razón como
de cualquier instinto salvador; pero su proyecto inconsciente consiste en la
calidad de las acciones por su cantidad, y su no despreciable astucia se basa
en la probabilidad de que entre cien intentos a ciegas que resulten fracasos,
haya una papeleta premiada. Un hombre que ha perdido la cabeza, un insecto que
se golpea muchas veces contra la parte cerrada de la ventana hasta que, por
casualidad, “se precipita” fuera por la parte abierta, no hacen otra cosa, en
su confusión, que lo que hace con cálculo preciso el arte bélico cuando dirige
una ráfaga o una salva contra un blanco, o cuando usa una granada o un shrapnel.
Ello quiere decir, en otras palabras,
sustituir un modo de acción con objetivo preciso por otro macizo, y es muy
característico del ánimo humano sustituir la naturaleza de las palabras o de
las acciones por su masa. Pero en el uso de palabras indistintas hay algo muy
semejante al uso de muchas palabras, porque, cuanto más indistinta es una
palabra, tanto más amplio es el número de cosas a que se puede atribuir; y lo
mismo se puede decir de la inexactitud. Si esas formas de hablar son estúpidas,
entonces serán el elemento de unión que emparenta la estupidez con el pánico, y
también el uso excesivo de ésta y de análogas acusaciones no diferirá mucho de
un intento de salvación psíquico con métodos arcaicos y primitivos —y, como
bien se puede decir con razón, morbosos— Y, en realidad, por el uso justo de la
acusación de que algo sea verdaderamente una estupidez o una indecencia se
puede reconocer no sólo la limitación de la inteligencia, sino también un impulso
ciego a la fuga insensata o a la destrucción. Esas palabras no sólo son
insultos, sino que sustituyen, además, a toda una andanada de insultos. Allí
donde algo sólo se puede expresar gracias a ella, se está cerca de la violencia
física. Para volver a ejemplos ya citados, se agreden cuadros a paraguazos y,
además, en sustitución de quien los ha pintado, se arrojan libros al suelo,
como si eso fuese un medio para eliminar el veneno. Pero hay además una presión
debilitadora que precede a esa violencia y de la cual ésta debe liberar; se
“sofoca” de rabia; “no bastan palabras”, salvo precisamente las más genéricas y
pobres de significado; uno ha “perdido la palabra”, debe “darse aire”. Es el
grado de pérdida del lenguaje, incluso del pensamiento, que precede a la
explosión. Significa un estado grave de insuficiencia y, al final, la explosión
se ve introducida por la expresión banal y profunda de que “la cosa es
demasiado estúpida”. Sin embargo, esa cosa somos nosotros mismos. En una era en
que una gran energía activa se aprecia mucho, es necesario recordar lo que
quizá se le asemeja tanto, que puede producir confusión.
¡Señoras y señores! Hoy en día se habla
de una crisis de fe en el humanitarismo, una crisis de fe que hasta ahora se
escondía en el sentido de humanidad: se podría incluso hablar de un pánico que
está a punto de sustituir a la seguridad, de forma que nos sea posible hacer
avanzar nuestros asuntos en libertad y de forma racional. Y no debemos
eludirlo: esos dos conceptos morales y también ético—estéticos, la libertad y
la razón, que están unidos a nosotros como emblemas de la dignidad humana de la
época clásica del cosmopolitismo alemán, ya hacia la mitad del siglo diecinueve
o poco después, no estaban en tan buenas condiciones. Lentamente fueron
quedando “fuera de uso”, no se sabía qué hacer con ellos, y el mérito de que
hayamos dejado que se reduzcan cada vez más, corresponde no tanto a sus
enemigos cuanto a sus amigos. Por eso, no podemos ni siquiera eludirlos en el
futuro: nosotros, o quienes vengan después no recuperaremos esas concepciones
inmutadas; nuestra misión, y justificación de las pruebas a que se verán
sometidos los espíritus, será —y ésta es la misión muchas veces incomprendida,
llena de dolor y esperanza al mismo tiempo, de todas las generaciones— la de
realizar con las menores pérdidas posibles ese paso hacia lo nuevo que siempre
es necesario, incluso bastante deseable. Y ya que no se ha llegado, en el
momento justo, al paso hacia ideas que conserven en parte el pasado, pero que
se transformen ellas mismas, tanto más necesarias son en esa actividad
concepciones que sirvan de sostén a lo verdadero, racional, importante, sabio,
y, por eso, en el extremo opuesto, también a lo estúpido.
Pero, ¿qué noción, o noción parcial, se
puede tener de la estupidez, cuando la noción de razón y de inteligencia está
en decadencia? Y, para demostrar hasta qué punto cambian esas concepciones con
el tiempo, quiero ofrecer este pequeño ejemplo, de que a la pregunta: “¿Qué es
la justicia?” se responda: “¡Cuando se castiga al otro!”, que en un manual de
psiquiatría, muy conocido hace tiempo, se citaba como caso de imbecilidad,
mientras que en él se basa hoy una concepción del derecho bastante discutida.
Por eso, temo que no será posible concluir ni siquiera con las más modestas
argumentaciones sin por lo menos citar un núcleo independiente de cambios
temporales. Del que surgen otras cuestiones y consideraciones.
No tengo ningún derecho a presentarme
como psicólogo, y ni siquiera tengo la intención de hacerlo, pero me parece que
un poco de atención a esa ciencia es la primera cosa de la que puede esperarse
cierta ayuda. La psicología de otro tiempo distinguía entre sensación,
voluntad, sentimiento y fantasía o inteligencia, y estaba claro que la
estupidez era un grado inferior de inteligencia. La psicología de nuestros días
ha disminuido la importancia de la distinción entre los diferentes campos de la
psiquis, ha reconocido la recíproca dependencia y compenetración de las
diferentes actividades psíquicas, y con ello ha hecho que se complique la
respuesta a la pregunta de qué significa la estupidez para la psicología.
Naturalmente, también de acuerdo con las concepciones actuales, existe una
relativa independencia de la actividad razonadora; pero, incluso en las
condiciones más tranquilas, la atención, comprensión, memoria y demás, casi
todo lo que pertenece a la razón, depende probablemente también de la calidad
de la índole emotiva; a ello se añade, en la experiencia práctica, como también
en la espiritual, una posterior compenetración de inteligencia o de emotividad
que es casi indisoluble.
Y esa dificultad para distinguir razón
y pasión en el concepto de inteligencia se refleja naturalmente también en el
concepto de estupidez; y si, por ejemplo, la psicología médica describe el
pensamiento de deficientes mentales con palabras como: pobre, impreciso,
incapaz de abstraer, carente de claridad, lento, fácil para distraerse,
superficial, unilateral, rígido, complicado, excesivamente móvil, confuso, se
comprende sin más que esos atributos se refieran en parte a la razón y en parte
al sentimiento. Por eso se puede decir: la estupidez y la inteligencia dependen
tanto de la razón como del sentimiento; y, si una u otro prevalecen, si, por
ejemplo, en la imbecilidad, la debilidad de la inteligencia está “en primer plano”,
o la debilidad del sentimiento según algunos famosos moralistas rígidos, puede
dejarse que los especialistas decidan, mientras que nosotros, los profanos,
debemos arreglárnoslas de forma un poco más libre.
En la vida, se suele entender por
estúpido alguien que “es algo débil de cerebro”. Pero, existen también las más
variadas aberraciones intelectuales y psíquicas, por las que incluso una
inteligencia indemne desde el nacimiento puede verse tan impedida,
obstaculizada y confusa, que se vea reducida a una condición en la que el
lenguaje tenga a su disposición una vez más sólo la palabra estupidez. Por
tanto, dicha palabra incluye dos tipos en el fondo bastante diferentes: una
estupidez simple y honesta y otra que, un poco paradójicamente, es señal de inteligencia
también. La primera se debe más que nada a una debilidad de la razón, la otra
más bien a una razón que es un poco débil respecto a otra cosa, y esta última
es, con mucho, la más peligrosa.
La estupidez honrada es un poco
dura de mollera y lenta para aprehender. Es pobre de imágenes y palabras, y
torpe en la forma de usarlas. Prefiere las cosas banales, porque se le quedan
bien fijadas en la mente a través de su frecuente repetición, y, una vez que se
le ha quedado grabado algo en la mente, no piensa dejar que se lo quiten
fácilmente, o que lo analicen, o ponerse ella misma a reflexionar sobre ello.
¡En el fondo tiene no poco en común con la sana vida de las mejillas rojas! Es
cierto que muchas veces es vaga e imprecisa en el pensar, y con frecuencia su
pensamiento deja de funcionar frente a nuevas experiencias, pero, como
compensación, se atiene más a lo que se puede aprehender a través de los
sentidos, y que se puede, por decirlo así, contar con los dedos. En suma, es la
querida “ estupidez luminosa”, y si no fuese quizá tan ingenua, confusa y, al
mismo tiempo, tan impenetrable a toda explicación hasta el punto de hacer
enloquecer, sería una aparición por lo menos amable.
No puedo renunciar a ilustrar dicha
aparición con algunos ejemplos que la muestran también por otros lados y que he
sacado del Manual de psiquiatría de Bleuler: un imbécil expresa lo que nosotros
despacharíamos con la fórmula “médico a la cabecera del enfermo” con las
siguientes palabras: “Un hombre que sujeta la mano de otro, éste está en la
cama, además, hay una monja”. Es el modo de expresarse de un primitivo:
¡describiendo! Una mujer de servicio no muy despierta considera una broma tonta
proponerle que lleve sus ahorros al banco, donde producirían intereses: ¡nadie,
dice, sería tan estúpido de pagarle dinero, cuando encima se lo guarda!, y en
ello se expresa una visión caballeresca, ¡una relación hacia el dinero! ¡Como
en mi juventud podía encontrarse en raros casos, entre viejos patricios! A un
tercer imbécil se le considera como síntoma el hecho de afirmar que una moneda
de dos marcos vale menos que una de un marco y dos de medio marco, porque (éste
es su razonamiento) hay que cambiarla y entonces se obtiene muy poco cambio.
¡Espero no ser el único imbécil de esta sala que apruebe cordialmente esta
teoría de los valores en personas que no prestan atención cuando cambian el
dinero!
Pero volvamos de nuevo a la relación
con el arte: la estupidez simple es muchas veces verdaderamente artística. En
vez de responder a una palabra —estímulo— con otra palabra, como hace un tiempo
estaba muy difundido en determinados experimentos, responde con frases
completas, y, dígase lo que se diga, dichas frases ¡tienen algo no muy
diferente de la poesía! Repito aquí algunas respuestas, colocando delante la
palabra—estímulo:
Encender: el hornero enciende la leña.
Invierno: está compuesto de nieve.
Padre: una vez me tiró rodando por la
escalera.
Bodas: sirven para dormir.
Jardín: en el jardín siempre hace buen
tiempo.
Religión: cuando se va a misa.
¿Quién era Guillermo Tell?: lo
representaron en el bosque; había también mujeres y niños disfrazados.
¿Quién era San Pedro? Cantó tres veces.
La ingenuidad y la gran plasticidad de
estas respuestas, la sustitución de concepciones más elevadas por la simple narración,
la importancia dada dentro de ésta a los elementos superfluos, localizaciones y
añadidos, y otras veces la condensación abreviadora, como en el ejemplo de San
Pedro, todos ellos son antiquísimos instrumentos de la poesía; y, aunque creo
que un exceso de ellos, como se usa actualmente, acerca el poeta al idiota, sin
embargo, no se puede desconocer el elemento poético que hay en este último, y
es significativo que en la poesía el idiota pueda aparecer representado con una
extraña complacencia para su espíritu.
Con relación a esta estupidez nuestra,
la pretenciosa y la más elevada, se encuentran en un contraste quizá demasiado
violento. Aquélla no es tanto falta de inteligencia en sí, cuanto más bien su
falta, debido al hecho de que pretende realizar tareas que no se le confían; y
puede tener todas las cualidades malas de la razón débil, pero tiene además
todas las causadas por un sentimiento no equilibrado, deforme, de movilidad
irregular, en suma, todo sentimiento que desvíe de la salud. Ya que no existen
sentimientos “normales”, en dicha desviación se expresa, más exactamente, una
insuficiencia de colaboración entre la unilateralidad del sentimiento y una
razón que no basta para controlarla. Esa estupidez más elevada es la auténtica
enfermedad de la educación (pero, para evitar malentendidos, ésta significa
educación equivocada o deformada, desproporción entre materia y forma en la
educación), y describirla es una tarea casi ilimitada. Alcanza incluso a la más
elevada intelectualidad porque, si la verdadera estupidez es una actriz
silenciosa, la inteligente es la que contribuye a la agitación de la vida
intelectual, y especialmente a su inestabilidad e infructuosidad. Hace años
escribía yo: “No existe prácticamente ningún pensamiento importante que la estupidez
no esté en condiciones de utilizar, es móvil en todos los sentidos y puede
poner todos los vestidos de la verdad. En cambio, la verdad sólo tiene un
vestido en cualquier ocasión, y sólo un camino, y siempre está en desventaja.
La estupidez que se entiende con eso no es una enfermedad mental, y, sin
embargo, es la enfermedad más peligrosa de la mente, peligrosa hasta para la
vida.
Es cierto que cada uno de nosotros
debería identificarla en sí mismo, y no esperar a reconocerla en sus grandes
explosiones históricas. Pero, ¿cómo reconocerla? Y ¿qué sello inconfundible
podemos imponerle? En la actualidad la psiquiatría indica como síntoma
principal para los casos que se refieren a ella la incapacidad para tener orden
en la vida, el fallo ante todas las tareas que ésta impone, o incluso
imprevistamente ante una tarea en la que nadie hubiera esperado una falla.
También en la psicología experimental, que estudia sobre todo individuos sanos,
la estupidez se define en términos análogos: “Estúpido es para nosotros un
comportamiento que no consigue dar una prestación, para la cual aparecen dadas
todas las condiciones, excepto las personales”, escribe un conocido
representante de una de las más recientes escuelas de esta ciencia. Este
síntoma de la incapacidad para un comportamiento objetivo, de habilidad, por
tanto, va muy bien para los “casos” en la clínica o en el centro de observación
de los monos, pero son los “casos” en libertad los que hacen necesario añadir
algo más, porque en ellos el “cumplimiento” correcto o equivocado de la
“prestación” no es tan evidente. En primer lugar, en la capacidad de
comportarse siempre como se comportaría un hombre vital y enérgico en tales
condiciones va ya toda la profunda ambigüedad de la inteligencia y de la
estupidez, porque el “comportamiento apropiado”, “competente”, puede utilizar
la cosa para su provecho personal o, por el contrario, ponerse a su servicio, y
quien hace una cosa suele considerar estúpido a quien hace la otra. (Pero, en
sentido médico, estúpido es quien no puede hacer ni la una ni la otra).
Y, en segundo lugar, no se puede negar
que un comportamiento sugestivo e incluso inapropiado puede ser muchas veces
indispensable porque la objetividad y la impersonalidad, la subjetividad y la
impropiedad están emparentadas entre sí, y, por ridícula que pueda ser la
subjetividad irreflexiva, igualmente imposible de vivirse e incluso de pensarse
es también por supuesto un comportamiento totalmente objetivo; equilibrar ambas
cosas es una de las dificultades fundamentales de nuestra cultura. E, incluso,
habría que objetar que en ocasiones no todos se comportan tan prudentemente
como sería necesario, que, por tanto, cada uno de nosotros es estúpido, si no
siempre, por lo menos de vez en cuando. Por eso, hay que distinguir también
entre el fracaso y la incapacidad, entre estupidez ocasional y funcional, y
continua o constitucional, entre error y falta de sentido. Este es uno de los
puntos esenciales, ya que las condiciones de vida en la actualidad son tales,
tan oscuras, confusas, complicadas, que de las estupideces ocasionales del
individuo puede nacer una estupidez constitucional de la comunidad. Esto nos
lleva, para concluir también fuera del campo de las cualidades personales, a
considerar una sociedad afectada por taras mentales. Es cierto que no se puede
aplicar a la sociedad lo que se produce psicológica y realmente en el interior
del individuo, por tanto, tampoco las enfermedades mentales y la estupidez,
pero actualmente podría hablarse de una “imitación social de deficiencias
mentales”: los ejemplos a propósito son evidentes.
Con esto último hemos sobrepasado el
ámbito de la explicación psicológica. Esta nos enseña que una mente inteligente
tiene determinadas cualidades, como claridad, precisión, riqueza, elasticidad a
pesar de la solidez, y muchas otras más, que se podrían enumerar; y que dichas
cualidades son en parte innatas, en parte se adquieren, junto con los
conocimientos que uno acumula, como una especie de habilidad en el pensar; de
hecho, una buena inteligencia y una mente ágil significan casi la misma cosa.
Para llegar a ella sólo hay que superar la pereza; la disposición natural se
puede incluso educar, y la extraña expresión “deporte mental” expresa también
bastante bien qué es lo especial.
La estupidez “inteligente”, en
cambio, no se encuentra tanto en contraste con el intelecto cuanto con el
pensamiento e incluso con el sentimiento (siempre que no se entienda por ello
sólo una mezcla de estados sentimentales). Como los pensamientos y los
sentimientos se mueven juntos, pero también porque en ellos se expresa el mismo
individuo, algunos conceptos como anchura, estrechez, agilidad, simplicidad,
fidelidad se pueden aplicar tanto al pensamiento como al sentimiento; y aunque
la conexión que resulta no sea del todo clara, basta, en cualquier caso, para
poder decir que la razón forma parte también del sentimiento, y que nuestros
sentimientos están en relación con la inteligencia y con la estupidez. Contra
esa estupidez hay que actuar con el ejemplo y con la crítica.
La concepción aquí expuesta se
diferencia de la opinión corriente (que no está del todo equivocada pero, es
unilateral), según la cual un sentimiento profundo y sincero no necesitaría la
razón sino que, al contrario, se vería solamente contaminado. La verdad es que
en ciertas personas simples algunas cualidades apreciables como fidelidad,
constancia, pureza de sentimientos y similares se presentan sin mezcla, pero
sólo porque la competencia de las otras cualidades es demasiado débil. Un caso
límite de ello se nos ha presentado antes con la imagen de la idiotez amable.
No tengo la intención de envilecer con estas precisiones el sentimiento
bonachón y bien intencionado —¡precisamente su ausencia es una de las causas
fundamentales de la estupidez más elevada!— pero todavía más importante ahora
es anteponerle el concepto del significado que menciono, pero sólo de forma
completamente utópica.
El significado reúne en sí la verdad
que podemos reconocer en él con las cualidades del sentimiento en que tenemos
fe, para alcanzar algo nuevo, una comprensión, pero también una decisión, un
seguir siempre fortalecido, algo que tiene un contenido psíquico y espiritual y
“exige” un comportamiento de nosotros y de otros. Podríamos decir, por ejemplo,
y es el momento más importante en conexión con la estupidez, que el significado
es comprensible tanto por el lado racional como por el lado afectivo de la
crítica. El significado es también lo contrario, tanto de la estupidez como de
la ordinariez, y la desproporción general, en que hoy los momentos emotivos
asfixian a la razón en vez de darle impulso, desaparece en el concepto de la
significación. No hablemos más de ello, quizás hayamos dicho ya más de lo que
podemos sostener responsablemente. Porque, si hubiese que añadir algo más, sería
esto: que con cuanto hemos dicho no hemos dado ninguna señal segura de
reconocimiento y de distinción del significado, y que no sería fácil dar una
plenamente satisfactoria. Sin embargo, esto nos lleva al último y más
importante remedio contra la estupidez: la modestia.
Ocasionalmente todos nosotros somos
estúpidos: y debemos actuar a veces como ciegos o semiciegos; si no fuese así,
el mundo se cerraría; y, si alguien pretendiese deducir de los peligros de la
estupidez la regla: “¡Abstente de juzgar y de decidir en todo lo que no
comprendas completamente!”, permaneceríamos inertes. Pero esta situación, de
que actualmente se habla tanto, es análoga a otra, conocida desde hace mucho,
en el ámbito del intelecto. Como, de hecho, nuestro saber y nuestra capacidad
son incompletas, en todas las ciencias nos vemos obligados a emitir juicios
aventurados, pero, esforzándonos, hemos aprendido a reducir dicho error a
límites conocidos y dentro de los cuales pueda corregirse. Nada impide
trasladar ese juicio y esa acción, exactos y llenos de orgullo y de humildad a
un tiempo, a otros campos de nuestra existencia: y yo creo que el principio:
“¡Actúa bien, cuando puedas, y mal, cuando debas, y, entretanto, ten conciencia
de los límites de error de tu obrar!” nos conduciría ya a la mitad del camino
para la creación de una vida llena de perspectivas positivas.
Pero con estas observaciones, hace rato
que he acabado mis argumentaciones que, como afirmaba al principio, no son sino
un estudio preliminar. Y con el pie en el límite, declaro que no estoy en
condiciones de ir más allá, porque con un solo paso más estaríamos fuera del
ámbito de la estupidez, que incluso en teoría es variado e interesante, y
entraríamos en el de la sabiduría, una región desértica y en general esclavizada
por los hombres.
[i] Derisch y terisch significan “sordo”; töricht, que en alemán significa “tonto”, se pronuncia igual que törisch.
[ii] Wilhelm Busch (1832–1908), célebre
dibujante y humorista alemán, autor de Max und Moritz, historia de dos
niños terribles.
Traducción de Aloisio Rendi
("Úber die Dummheit", conferencia pronunciada por Robert Musil en Viena, en marzo de 1937 y publicada originalmente en español por Editorial Tusquets en 1974. Distribuido en formato digital sin fines de lucro por Editorial PI, Medellín, Colombia, 2016).
ROBERT MUSIL (AUSTRIA, 1880-1942).