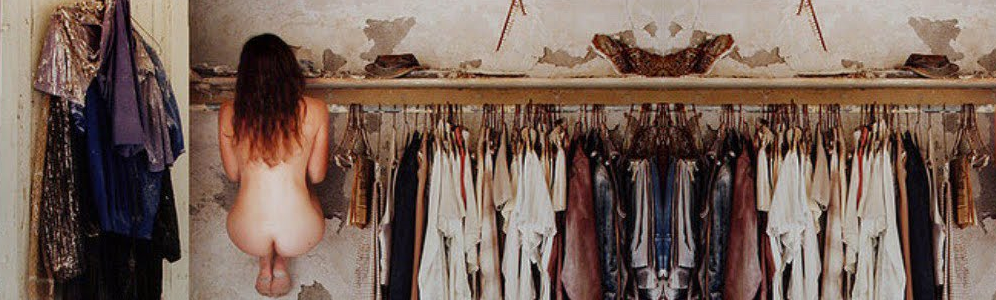Soy un traductor literario, de humanidades, un traductor
universitario. En estas palabras de clausura voy a hablar desde ese punto de
vista, no sin antes decir que me ha gustado mucho lo que ha pasado en este
congreso, porque pocas veces he visto abordar la traducción principalmente
desde el punto de vista de la solidaridad, de la utilidad humana de la
traducción. Eso, además, implica pensar la traducción como una práctica; y yo
siempre he pensado que la traducción es un oficio, ni siquiera una profesión,
sino más bien un oficio; y no un conocimiento, sino un saber. De eso voy a
hablar, de la traducción como un oficio.
***
A lo largo de los años, he visto cómo se ha ido
profesionalizando cada vez más la traducción. En este congreso hemos visto
abundantes ejemplos de ello. Es inevitable que se profesionalice viendo las
cifras que nos han mencionado hace un momento con gráficas que crecen
vertiginosamente. Sin embargo, un traductor como yo no deja de sentir cierta
nostalgia de que el oficio se vuelva profesión, porque ya no se trata de lo
mismo: un oficio es algo de lo que no se puede hacer disciplina académica, por
un lado, y una cosa que escapa hasta donde se puede al Estado, a las
autoridades, al poder, por otro.
Todavía en Grecia la medicina era un oficio; un médico era
aquella persona que la gente creía que era médico, que la gente pensaba que
tenía ciertas facultades especiales y acudían a él para curarse. Hoy en día, un
médico es un señor al que el Estado autoriza para curar; hoy en día los médicos
ya no podrían ser esas personas que la gente cree que curan. Existen, pero se
llaman curanderos, con toda clase de farsantes, de engaños. ¿Qué es lo que se
trata de controlar, profesionalizando un oficio? La filosofía también era un
oficio en Grecia. Por supuesto que a nadie se le ocurriría decir que, vistos
con los criterios de hoy, Platón y Aristóteles eran charlatanes —como ellos
mismos decían de los sofistas—, pero también ellos eran charlatanes porque no
podían ostentar un título. Esos oficios se van profesionalizando, pero incluso
en el caso de la medicina, de vez en cuando, tenemos nostalgia de cuando era un
oficio; de vez en cuando, añoramos al médico de cabecera, añoramos al médico
interesado. Incluso hay slogans en la profesión médica de que el médico debe
pensar en el paciente y no en la categoría de la enfermedad, es decir, que debe
tratar de rescatar una relación directa con el paciente, una relación artesanal
con el paciente.
Para un traductor como yo, esa profesionalización acarrea
algunas pérdidas. Es decir, cuando no es el público el que decide quién es un
buen traductor, sino que es la Academia —o sea, el Estado, uno de los brazos
del Estado— quien decide quién es buen traductor, esto se controla mejor, pero
en el buen y en el mal sentido de la palabra. Inmediatamente acarrea
burocratización, peligro de politización y grave peligro de manipulación, por
supuesto. De modo que aquí ya interviene el poder. Desde el momento en que se
trata de una profesión regulada, hay jerarquías, y se producen luchas por esas
jerarquías: luchas de poder.
***
Para hablar de la traducción como un oficio, yo había pensado
abordarlo mediante un concepto que no ha aparecido en estas discusiones con su
nombre, pero sí ha aparecido. Cuando se ha hablado de solidaridad y de usos
sociales de la traducción, casi siempre se ha mencionado a la vez la calidad y
se ha hablado de que la calidad no está peleada con el compromiso, entre otras
cosas. Ahora bien, a la calidad se une un concepto, que es el de corrección, y
creo que no se ha hablado de eso, aunque me parece que, para la traducción como
oficio, se trata de un concepto pertinente y que, además, nos puede introducir
en varios aspectos de la traducción, incluso en aspectos jurídicos porque,
cuando un traductor termina su traducción, con lo primero que se va a topar es
con un corrector.
Hasta hace poco, los editores solían tener correctores, y
solía suceder que el corrector era un profesional mientras que el traductor era
muchas veces un artesano. El traductor ejercía un oficio, y luego venía el
corrector a ejercer una profesión. Es decir, muchas veces el corrector era un
empleado fijo de la editorial, mientras que el traductor era un señor que a
menudo hacía muchas otras cosas y, de vez en cuando, traducía un libro porque
era muy difícil vivir solamente de traducir libros. Incluso los traductores que
traducían para instituciones, como la mayoría de los organizadores de este
congreso, tenían que pasar por un corrector. Además, acabamos de oír que eso
está en vías de convertirse no en una práctica sino en una «normatividad», es
decir, está a punto de burocratizarse. Por tanto, lo primero con que uno se
encuentra es con un corrector. Ahora bien, ese corrector, ¿qué estatuto
jurídico tiene? Si la traducción es eso que llaman una «propiedad intelectual»,
concepto contra el que yo he escrito varios artículos porque me parece que es
un derecho y que llamarlo propiedad no solo confunde muchísimo las cosas sino
que acarrea tremendos problemas de todo tipo —incluidos problemas de viudas, ya
que se han mencionado antes las cartas de Octavio Paz; de propietarios
intelectuales, en fin, de propietarios heredados—, debido a la idea de que eso
es una propiedad. En todo caso, si le llaman propiedad —a mi modo de ver
impropiamente—, si le llaman propiedad, ¿cómo es que hay un corrector?
Al autor de un libro, no solo según las leyes sino según las
normas, un editor no se atreve a corregirle sin pedirle permiso, no manda una
novela de García Márquez a un corrector, por ejemplo. Y si acaso algún
corrector hace alguna corrección, le piden permiso al autor, pero a un
traductor le mete mano todo el mundo y eso no es ilegal. Yo creo que sí. En
México, por ejemplo, a mí me ha sucedido (yo he traducido casi siempre para
México, claro, muy poco para editoriales españolas). Y me ha sucedido incluso que
publiquen una traducción mía sin avisarme, con mi nombre y el del corrector,
como traductores: «traducción de Tomás Segovia y fulano de tal», y eso sin
haberme dicho nada. Supongo que el corrector ha cambiado mi texto, y a veces se
producen cosas graves, como cambiar la terminología, lo que me ha sucedido
también con alguna traducción.
Eso muestra que ese estatuto del traductor igualado con el
del autor — bueno, un escalón más abajo, pero en el sentido de tener derechos
de autor ¿no?, propiedad intelectual—, en muchos países no se cumple. En México
casi nunca se cumple, a pesar de que México está en la Unesco, y por lo tanto
ha suscrito esas declaraciones que son de las Naciones Unidas; pero no se
cumplen, no se pagan regalías a los traductores. Se paga «a tanto alzado», como
dicen ellos, a tanto la página y se acabó. Por ejemplo, esa traducción que
tanto indignaba a Octavio Paz, mi traducción de Lacan, lleva treinta y tantas
ediciones, y nunca me han pagado una sola regalía. Son problemas legales de la traducción,
problemas laborales, a los cuales se asoma uno al pensar en el concepto de
corrección. Aparte también existen otros aspectos lingüísticos, de corrección.
¿Qué es la corrección? ¿Cómo corrige un corrector? A mí a
veces me gusta llamarlo, a ese empleado que tiene la editorial para revisar lo
que yo he traducido, me gusta llamarlo «corruptor de estilo», porque muchas
veces es un corruptor de estilo. Porque ¿qué es la corrección? Existe una
tendencia moderna, defendida por gente lúcida sobre estas cuestiones, en el
sentido de que no hay corrección; la lengua es un fenómeno histórico, social,
evoluciona, cambia. La corrección es siempre un prejuicio, es purismo; a veces
incluso se describe como un autoritarismo con algún trasfondo político, de
clases, de poder, de dominio. Y en efecto, algo hay de eso.
No cabe duda de que corregir es un acto más o menos
autoritario que implica jerarquías de autoridad y de hegemonía, pero a mi modo
de ver la corrección también es otra cosa; no se trata solo de un criterio
académico, de unas normas o reglas que unos cuantos señores deciden más o menos
arbitrariamente o más o menos autoritariamente. Yo diría que es al revés: la
corrección, como norma, es más bien antiacadémica, o por lo menos no es
necesariamente académica, más bien la academia tiende a convertir las normas en
reglas. No sé si se entiende el matiz; es una noción más bien lingüística la
que estoy usando, no necesariamente ortodoxa. La noción de norma a mí me ha
interesado mucho, entre otras cosas, porque tengo un muy buen amigo que
vosotros conocéis muy bien, Luis Fernando Lara, que ha meditado mucho sobre la
norma.
Un teórico poco conocido, que ya murió hace tiempo, el
hispanista alemán Klaus Heger, elaboró una cuestión sobre la norma que a mí me
parece convincente y es que la norma no implica una jerarquía de los hablantes
como seres sociales, independientemente de la lengua, sino que la norma
proviene de la lengua misma, o sea que proviene de los hablantes pero como
hablantes, no como ciudadanos. Dicho de otro modo, lo que Heger propone es que
el ejercicio de una lengua, la práctica de una lengua tiene implícitamente unos
ideales; ideales no en el sentido de idealización, sino unos ideales en el
sentido de lo que la cursilería moderna llamaría «imaginario», un imaginario de
la lengua. Que en la práctica de la lengua existe un modelo implícito,
inconsciente, que puede hacerse consciente pero que no es necesariamente
consciente. Eso es lo que implica el simple latiguillo archifrecuente en toda
lengua hablada: «mejor dicho»; dices algo, y dices «mejor dicho». Si hay una
manera de «decir mejor» es que hay un modelo de mejor y peor dicho, hay un
mejor y peor dicho. Y eso no porque lo decidan o no los académicos, sino porque
el hablante tiene un cartabón inconsciente de lo que está mejor dicho y de lo
que está peor dicho.
Si todo esto se objetiva, se puede volver inmediatamente
autoritario y se puede volver purismo. Cuando yo hablaba de esto a unos señores
a los que llamábamos «alumnos de traducción» —como si se pudiera dar un curso
de traducción, que yo creo que no se puede, pero los he dado porque no había
más remedio que darlos—, lo que les decía era, por ejemplo: si tú dices en una
clase de anatomía, o de traumatología: «Cuando a un señor se le parte la pata»,
es incorrecto; pero si en un campo de fútbol dices «Me produjeron un trauma en
la epífisis del peroné», también es incorrecto, porque la norma de un
futbolista no es la misma que la norma de un profesor de anatomía, y esa norma
está incluida en la lengua, no es la que dan los académicos. La mayoría de las
veces uno puede percibir esa norma, pero los académicos no la perciben. Es la
norma que está implícita en la lengua. Sí hay una corrección en la lengua;
ahora bien, se trata de una corrección en ese sentido de la palabra, no de una
regla dada por esa autoridad, sino en el de dilucidar lo que el ideal de lengua
propone.
En español en particular, como lengua de traducción, es
especialmente importante o, al menos, especialmente interesante porque traducir
al español es traducir a veintiuna lenguas y es un problema que los traductores
literarios y humanísticos conocen muy bien, y los traductores técnicos un poco
menos, pero incluso entre los traductores técnicos o traductores
institucionales, aparece constantemente ese problema de que el español sea
veintiuna lenguas, por lo menos, sin contar la de los chicanos y la de los
restos de español que quedan en Filipinas. Por ejemplo, traduciendo algún
tratado internacional, en la ONU o en la Unión Europea, si se tradujera «este
artículo entrará en vigor» o «estará en vigor hasta diciembre de 2008», un
mexicano va a entender que empezará en diciembre de 2008. No hay más remedio
que aceptar algunas normas, por lo que no hay más remedio que decir que en el
español real, a pesar de la diferencia de las veintiuna lenguas, hay una norma
implícita de español común, hay un ideal de español común que permite —aunque
los mexicanos, que en este caso estarían en minoría, protesten— decir que lo
correcto es que «hasta» significa «término de un periodo que empieza en un
'desde' implícito», mientras que para un mexicano «hasta» significa «comienzo
de un periodo de tiempo». Cuando en México se dice «llega hasta las tres» lo
que se quiere decir es «no antes de las tres». ¿Se puede corregir un texto
mexicano que diga «llega hasta las tres» cuando lo que se quiere decir en la
norma general es «no llega hasta las tres»? Yo diría que, una vez más, depende
del contexto práctico; si es un texto para uso de mexicanos, no, no se puede
corregir eso, pero si es un texto para uso de varios países de lengua española,
yo creo que sí se puede.
Todo esto está lleno de problemas espinosos, porque existe
esa corrección referida a una norma general del español, y yo creo que la hay,
una norma general del español. Es español culto, por supuesto, pero el español
culto no es pecado. Cuando yo era estudiante, decías «español culto» y todo el
mundo torcía el gesto porque había que hablar «español inculto», o sea,
popular, democrático. Pero el español culto no es un pecado. A Cervantes no le
podemos regañar por escribir como escribía; me parece que tenía cierto derecho
a escribir mejor que Quevedo, por ejemplo.
Sin embargo, no se trata solamente de la cuestión del español
culto, sino que dentro de lo que podemos llamar español culto, de una norma
general, también aparecen esos problemas de corrección. Por ejemplo, todavía,
en el terreno de la traducción, sigue habiendo una hegemonía, por lo menos,
digámoslo entre comillas, «política», del español de España. Todo el mundo dice
de dientes para afuera que el español de España lo habla menos del diez por
ciento de los hablantes y que, por tanto, la norma de la Península no puede ser
la norma universal. Sin embargo, lo sigue siendo. Es difícil, pero no imposible,
que un mexicano o un colombiano acepten una corrección de su norma colombiana o
mexicana. Pero es muy difícil que un español acepte una corrección de su norma
española. Por ejemplo, ahora hace un rato, al desayunar quise tomar jugo de
naranja y no había, pero, además, se llamaba «zumo de naranja». Para el noventa
y tantos por ciento de los hispanohablantes, esto es un disparate. El zumo es
lo que rezuma, y las frutas que exprimimos no son frutas «zumosas» sino frutas
«jugosas». Sin embargo, es imposible que un español corrija lo de zumo, ni
siquiera por una norma española. Mi abuela, no ya mi abuela sino mi padre,
jamás hubiera dicho «zumo de naranja». Eso es una innovación en el español
peninsular. Son esas modas pedantes que se imponen; algún pedante dice que zumo
es más elegante que jugo e inmediatamente corre como mancha de aceite. No hay
cursilería que no prospere en la norma lingüística. En México, por ejemplo,
para que vean que en todas partes cuecen habas o en todas partes corren babas,
una cursilería que se impuso como mancha de aceite, es que a algún cultillo se
le ocurrió decir: «No se dice vaso de agua, los vasos no son de agua, son de
vidrio»; y entonces todo el mundo en México en los cafés pide «Por favor, un
vaso con agua». No tardó ni seis meses en imponerse, todo el mundo a repetir
eso: «un vaso con agua».
Estas cuestiones sobre la corrección muestran ese carácter
artesanal de la traducción, que es también el carácter artesanal de la lengua
misma. La lengua misma es el terreno general de todas las significaciones y el
sistema al que pueden traducirse todas las significaciones. Por eso a mí me
parece que para un traductor la traducción obviamente es un oficio. De todas
formas, no digo yo que no haya que leer teoría de la traducción y aprenderla,
como también es conveniente si se es escritor leer lo que dicen los académicos.
Ahora bien, un escritor no se va a reprimir por lo que le diga un académico, o
no debería hacerlo, pese a que algunos sí lo hagan —en realidad, no se reprimen
por lo que dicen los académicos sino más bien por lo que dicen los teóricos,
que son más teóricos todavía que los académicos—. Los académicos, a su manera,
también son artesanos; los teóricos, no. Hay escritores que se reprimen por lo
que dicen los teóricos; allá ellos, pero es saludable que un escritor conozca
la teoría, le ayuda a tener ciertas miradas sobre el lenguaje, sin duda alguna
a tomar conciencia de muchas cosas, aunque, desde luego, no tiene que aprender
a escribir de la teoría; es al revés: la teoría es la que tiene que tomar de la
práctica su sabiduría. Un traductor siempre está incómodo leyendo teoría de la
traducción, entre otras cosas porque casi siempre lee uno teorías traducidas, y
a menudo mal traducidas, porque generalmente los teóricos son muy malos traductores.
Lo que sucede todo el tiempo es que la teoría inevitablemente
está tomando la traducción en un sentido metafórico pero uno podría decir,
jugando pero jugando como juegan ellos, como juegan los teóricos,
«metafóricamente metafórico», y eso es peligrosísimo. Para un teórico la
traducción es algo mucho más general que lo que es para nosotros, es decir,
tomar un texto de una lengua y pasarlo a otra lengua, o a veces, si incluimos
dentro de la traducción la interpretación simultánea, también esta —a mí
siempre me ha parecido extraño que se llame interpretación, porque interpretar,
también la traducción interpreta, y el texto interpreta más que lo que llamamos
interpretación, pero son tecnicismos de terminología que ya nos los aclararán
las normas—. La cuestión es que para un teórico, eso que nosotros hacemos que
es traducir, tomar un texto y pasarlo a otra lengua, no es más que un caso,
pero traducción es otra cosa, algo más general. La lengua traduce ideas o
conceptos o estructuras o formas, o logos diseminado, en fin, algo traduce.
La lengua traduce algo, dentro de la lengua el significante
traduce el significado, y luego en la acción también, un gesto traduce un
sentimiento, o una intención, o una política traduce una ideología. Pero
traducir es metafórico, en ese sentido, o al revés, pero da igual. También
Derrida nos ha tratado de explicar que es al revés, que lo que es metafórico es
llamar traducir a pasar de una lengua a otra porque en realidad traducir lo que
significa es transferir el poder o cosas de esas. La cuestión es que lo están
tomando en un sentido metafórico, pero luego esa metáfora se usa
metafóricamente, y entonces llega un momento en que de esa metáfora, de la idea
de que traducir es un montón de cosas, no solo traducir interlingüísticamente o
intersemióticamente como dirían ellos, sino que de ahí empiezan a deducir cosas
sobre la traducción misma, sobre la traducción práctica; entonces la ventaja es
que un teórico, por ejemplo, Umberto Eco, tiene que hablar de verdad de
traducción, lo primero que dice es «Bueno, yo he hecho teoría de la traducción
pero ahora vamos a hablar de práctica, olvidémoslo».
Sí, hay que olvidar, pero es que hay que olvidar como hay que
olvidar en la lengua, porque la traducción yo creo que es, junto con la
creación literaria, la experiencia más radical de una lengua, y en cierto
sentido más radical aún que la creación, porque por el hecho de estar mirando
dos lenguas a la vez se tiene la doble visión que da tener dos ojos, y hay una
visión en profundidad que a veces el creador no tiene. A veces un escritor
tiene intuiciones de su lengua maravillosas, pero otras veces le falta un poco
de perspectiva porque la está viendo con un solo ojo, en una sola lengua.
En mi carrera literaria me ha asombrado hasta qué punto
algunos amigos míos escritores no veían el trasfondo de la lengua, no veían la
lengua en profundidad; no tenían esa conciencia, en ese sentido en que hablaba
yo antes de la norma de Heger. Yo a veces he pensado que si puede uno atreverse
a decir las cosas, es que hay una conciencia inconsciente, que es por ejemplo
una conciencia implícita, la de esa norma en el sentido hegeriano, no hegeliano
sino hegeriano, de norma lingüística que es que cuando alguien le pregunta a
otro en cualquier nivel lingüístico, aunque sea entre analfabetos de barrio
bajo, cuando le preguntas «¿Qué quieres decir?» es que está implicando que hay
mejores y peores maneras de decir. Ahora, de eso que está implicando en cierto
modo es consciente, es consciente de que hay ciertos niveles de lengua, que no
podría pedir un mejor nivel si no tiene conciencia de que hay un mejor nivel o
mejores niveles. Pero de esa conciencia no es consciente. O sea, si uno le
pregunta «¿En qué estás pensando cuando dices lo que quieres decir, cuando
preguntas en qué estás pensando?», no sabría contestar, pero de su
comportamiento uno podría deducir que está pensando en eso, está pensando en
niveles de decir mejor o peor. A eso le podríamos llamar, salvando la paradoja,
una conciencia inconsciente. Y eso pasa continuamente en la lengua.
En la lengua, cuando uno toma conciencia de esa conciencia
inconsciente generalmente se paraliza, suele uno paralizarse. Y si uno le va a
decir a una persona «Pásame el salero» y empieza a pensar «imperativo de
segunda persona, pronombre personal...», se acaba, no puede hablar. Para hablar
hay que pasar la gramática al segundo plano, a ese inconsciente, ese consciente
inconsciente. Y eso es lo que nos pasa en la traducción con la teoría: cuando
traducimos, hay que dejar la teoría en el cajón porque si tenemos la teoría
delante de los ojos nos va a ocurrir como a los escritores que tienen la teoría
delante de los ojos, que pueden ganar premios incluso —son premios académicos,
todos—, pero son ilegibles; y creo que eso también nos pasa a los traductores.
Más o menos de esto era de lo que yo quería hablar aquí, un
poco para remover en el plano de la traducción como oficio, que me parece que
es lo que ha estado como en presupuesto en este congreso, es decir, que
estábamos pensando en la traducción como un oficio, me parece a mí.
Muchas gracias.
(Actas del IV Congreso. El español, lengua de traducción para
la cooperación y el diálogo. Toledo, 2008)
Fuente: http://cvc.cervantes.es/